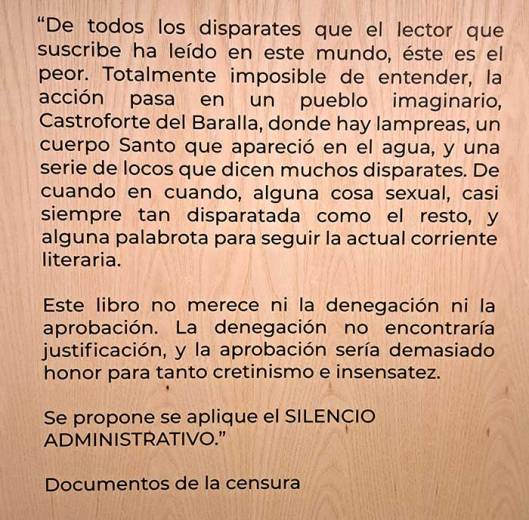Etiquetas
Agustina de Champourcín. Fotos de Terry Mangino
Era el día del libro. Aquello fue tan sólo la antesala del infierno, se abrió el semáforo y desde el cielo llovió una bandada de cigüeñas que con sus hipohuracanados graznidos envolvieron la atmósfera de un olor a chamusquina. Me dolía la cabeza. Me dolía todo el cuerpo. Sí, mi cerveza helada, de la copa pasó a mi boca y de un trago largo y lento disolvió la pastilla del calmante, disfruté que el catamarán se perdiera entre la niebla por la desembocadura del Manzanares rumbo a los Mares del Sur. En mitad de la corriente, don Gonzalo pescaba, sin demasiado éxito, lampreas con cara de rey pasmado.
Sin embargo, nada de esto conocía Javier Krahe, que enganchado en los pechos de Viridiana contemplaba como el sol se escondía raudo sin atender a los reclamos del Ángel Caído, de Bellver, que gritaba enardecido porque le habían robado a su musa. Un poco más allá, al otro lado del río y entre los chopos de la colina, Hemingway disparaba a un banco de boquerones que nadaba de flor en flor a la búsqueda de las muchachas, acomodadas y en silencio en una mansión acolchada de tules y damasquinos. Varguitas, todo de Ermenegildo Zegna, se recogió en su casa verde sin que Patricia, jazmines en el pelo y rosas en la cara, sospechara jamás de sus intenciones espurias de cambio de pareja.

No, nunca antes, jamás, Pepiño Carvalho previó algo parecido. El vigilante hizo una señal desde la cabina de control y las vías se desplazaron unos segundos antes de que el AVE procedente del Kilimanjaro apareciera sobre el Puente de los Franceses y evitó que se estrellara contra el mercancías repleto de munición roja para la tomatina. En la radio sonaba una canción triste de Hill Street. El aire olía a rosas de primavera, como de amor derramado por amantes clandestinos. Sí, ella nunca se desprendía de su ropa interior Je t’adore hasta que él se desbordaba, incontinente, sobre su piel de seda.

—Estás ahí, —preguntó Williams de Baskerville a Adso.
—Sí, maestro.
—Pues no le des importancia al reflejo de las estrellas sobre los jinetes del alba. Son el tributo que hay que pagar para contemplar los sueños trascritos al papel.

En un recodo de la Alcarria, una mujer vestida de negro, casi parecía una bruja del Auto de Fe, de Berruguete, reñía a un gordo mal encarado que aguantaba el chaparrón sin rechistar: ¡No quiero ver más cartapacios mallorquines por aquí, que te sirvan de combustible para una queimada! El laureado exudaba papeles por todos los poros de su cuerpo bizarro, por más que se refrescara el gaznate con orujazo clandestino traído de Portugal. «Haberlas haylas, sí, señor», dijo con un hilillo de voz el apuesto mozo que les suministró agua, azucarillos y aguardiente.
Vicent se recogió muy de mañana en su bergantín goleta y a poco, tras sus abluciones y la lectura de la prensa, extendió sobre la albufera la red para pescar camarones. No más de trescientos podría ser el número ideal para un buen arroz a banda. O para la columna dominguera, palabras, de la última página.
Sí, Júpiter, Marte, Venus y la Luna se alineaban con el crepúsculo de la tarde. El dolor de cabeza no se le iba a Terry por más que se tomara dos, tres pastillas de aquel analgésico canalla.